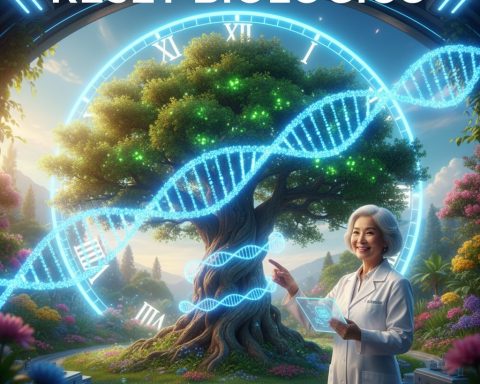¿Por qué la 13 Bienal de Arte Contemporáneo de Berlín desata tanta inquietud? La 13 Bienal de Arte Contemporáneo de Berlín se convierte en un ritual vivo
Es el verano en Berlín y la 13 Bienal de Arte Contemporáneo de Berlín se extiende como una red de pasadizos secretos entre edificios que parecen haber esperado décadas para contar lo que saben. No es la típica cita que adorna agendas culturales para distraer al turista con unas cuantas paredes blancas y copas de vino barato. Aquí la propuesta es otra: convertir la ciudad en un organismo palpitante donde el arte no se muestra, sino que se conjura.
Cuatro sedes son los puntos de esta constelación: el KW Institute for Contemporary Art con su carga de modernidad irreverente, el histórico Sophiensæle, el monumental Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart y un antiguo tribunal en Lehrter Straße, cuya propia arquitectura se convierte en declaración. Ninguna de estas sedes se elige al azar: cada una porta cicatrices visibles e invisibles que condicionan la experiencia.
La curadora Zasha Colah, según detalla la propia Berlin Biennale, concibe esta edición como un territorio fugitivo. Un lugar donde el arte es como un zorro urbano, que se desplaza en círculos, siempre a la sombra de los focos y fuera de las rutas trazadas por la autoridad. Esta figura —más real de lo que parece en una ciudad donde los zorros cruzan calles adoquinadas al amanecer— se convierte en símbolo de un arte que sobrevive gracias a su astucia y su obstinada resistencia.
«El arte que no incomoda es solo decoración». Escucho esta sentencia lanzada por un visitante con acento del este, en el KW, mientras observa una instalación compuesta por fotografías de juicios olvidados. No sé si él lo decía con aprobación o fastidio, pero en estas salas las frases flotan como ecos que el propio espacio parece recoger.

Sophiensæle, un teatro que respira memoria
El Sophiensæle no necesita artificios para imponer su atmósfera. Fundado como sede de la Asociación de Artesanos de Berlín a finales del siglo XIX, transformado después en teatro, y más tarde usado por instituciones de control social, es un espacio que exuda capas de historia. Aquí, la penumbra no es simple ausencia de luz: es un pacto entre el presente y las sombras del pasado.
En una sala, una serie de proyecciones muestra a un grupo de personas que, de espaldas a la cámara, susurran algo inaudible. El sonido se mezcla con un golpeteo rítmico, como si alguien trabajara madera en un taller invisible. En otra, telas bordadas con escenas cotidianas cuelgan del techo, moviéndose suavemente gracias a un ventilador oculto. El efecto es hipnótico: es como si el espacio respirara.
Los pasillos conservan una acústica peculiar, de esas que devuelven el eco con un retardo suficiente para hacerte dudar si lo que escuchas es tu voz o la de alguien que te imita desde otro tiempo.
El tribunal de Lehrter Straße, arquitectura contra el olvido
Nada prepara para la sensación de entrar en el antiguo tribunal de Lehrter Straße. Es un edificio que huele a archivo y a polvo, donde el eco de pasos sobre la piedra fría es tan fuerte como cualquier instalación. Aquí, la intervención artística se convierte en un acto casi arqueológico: abrir grietas en la arquitectura para que el pasado vuelva a entrar.
Una de las obras más impactantes consiste en una pared perforada que deja pasar un haz de luz sobre un pequeño altar improvisado. Encima, fotografías en blanco y negro de personas cuyo delito fue existir en un tiempo equivocado. El conjunto no busca reconstruir nada, sino dejarlo abierto, como una herida que se rehúsa a cerrarse.
En otro espacio, un conjunto de sillas apiladas se presenta bajo un foco. No hay cartel que lo explique. El silencio es tan denso que uno empieza a imaginar las voces que esas sillas habrán sostenido en otro tiempo. El arte aquí no es alegoría: es una trampa para la memoria.
«La memoria no se guarda, se defiende», pienso mientras observo una escultura hecha de madera quemada, ropa usada y documentos oficiales que parecen haber sido arrancados de expedientes judiciales.
El pulso del Hamburger Bahnhof
El Hamburger Bahnhof es una antigua estación de tren reconvertida en museo, y aquí la Bienal despliega un elenco que viaja desde la intimidad más personal hasta el manifiesto político más rotundo.
Gabriel Alarcón presenta retablos textiles que homenajean resistencias indígenas, cosidos con una paciencia que se siente en cada puntada. Larissa Araz construye narrativas visuales con imágenes intervenidas, donde la manipulación es evidente pero nunca arbitraria. Vikrant Bhise, desde la India, ofrece obras que desmantelan jerarquías visuales con un humor corrosivo. Jane Jin Kaisen explora el desplazamiento y la diáspora, mientras que Zamthingla Ruivah Shimray trabaja desde la fragilidad de materiales efímeros para hablar de permanencia.
La instalación de Exterra XX merece mención aparte: un enorme mural compuesto por fragmentos de panfletos obreros y carteles de huelga, cortados y recombinados como si fueran un rompecabezas imposible. El resultado es un mapa en el que todas las rutas llevan al mismo punto: la persistencia de la desigualdad.
El zorro como brújula
A lo largo del recorrido, la figura del zorro aparece una y otra vez. No siempre de forma literal: a veces es una sombra que se desliza por una proyección, otras una huella pintada en el suelo, otras una referencia en un texto. El zorro es la metáfora perfecta para un evento que se resiste a ser domesticado.
En palabras de la propia Colah, citadas en la presentación oficial de la Bienal, este animal representa «la capacidad de escapar de las redes del poder sin perder la dignidad».
Referencias que resuenan
«La verdad espera. Solo la mentira tiene prisa.» (Proverbio tradicional)
«Nadie puede cruzar dos veces el mismo río.» (Heráclito)
Una experiencia que rehúye el final
La 13 Bienal de Arte Contemporáneo de Berlín no propone un recorrido lineal. No hay un punto de inicio ni un cierre claro: el visitante es libre de trazar su propia ruta, de volver sobre sus pasos o de detenerse indefinidamente ante una sola obra.
Salgo al aire tibio de la ciudad y la sensación no es de haber asistido a una exposición, sino a un ritual. Un acto colectivo que no se agota en sus fechas de apertura, sino que persiste como un zumbido de fondo. Los turistas continúan buscando la Puerta de Brandeburgo, los cafés se llenan, los tranvías avanzan con puntualidad alemana, pero a unas pocas calles de todo eso sigue latiendo un espacio donde el arte no pide permiso.
La pregunta queda flotando:
¿Será posible que el arte, cuando decide no plegarse, sea el último refugio de la libertad?